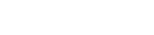Esta directiva -dicen- ha sido ya aplicada en algunos países nórdicos y centroeuropeos, pero ocultan que no es vinculante, pues da a los Estados la posibilidad de eximir del pago del canon a determinadas instituciones, como es el caso de las bibliotecas públicas. Basta con que el Ejecutivo comunique su rechazo a la Comisión Europea correspondiente para que esta normativa quede sin efecto en nuestro país. Pero ¿estará nuestro Gobierno actual o el que resulte de las urnas dispuesto a hacerlo? Por mi parte soy bastante pesimista y por ello no puedo dejar de poner por escrito algunas reflexiones.
En primer lugar debo decir, para evitar equívocos, que me considero parte interesada y afectada por partida doble: como autor de libros y otras publicaciones y como usuario habitual del servicio de préstamo bibliotecario. Por eso me indigna la medida propuesta.
Ya se produjo, bajo la capa de defender a los autores musicales, el abuso inconcebible desde cualquier lógica de gravar los cedés vírgenes con un canon para la Sociedad General de Autores (SGAE). Una forma interesada de meter en el mismo saco a quienes los utilizan efectivamente para copiar música o programas informáticos y a quienes los usan para almacenar datos propios, porque ¿quién discrimina esto a la hora de gravar el producto? Se podría decir que para castigar a un presunto culpable se instituyó un castigo universal que a los únicos que no beneficia en absoluto es a los músicos y colectivos de creadores.
Pues bien, lo de los libros es peor aún, porque si se llevara a cabo esta medida podría suponer un gravísimo daño para nuestras ya de por sí maltrechas bibliotecas. Si según el indicador de 1996 -último conocido- se compraba con destino a las bibliotecas públicas españolas un libro por cada veinte habitantes -frente a un ejemplar por cada dos habitantes de Dinamarca o cada tres de Finlandia-, con este nuevo canon y dados los presupuestos con los que cuentan estas instituciones, la caída de la adquisición de fondos será sin duda notable.
¿Cómo se puede obligar a la biblioteca de cualquier pequeño pueblo, sin apenas medios para comprar libros, a que emplee una parte sustanciosa de sus recursos económicos para pagar un canon que sólo beneficiaría a editores y organizaciones corporativas y del que los autores seguramente no recibirían ni un euro? Eso abocaría a muchas a sobrevivir con lo puesto, sin apenas incorporar fondos y se negaría lo que es un derecho y una obligación de cada ciudadano, que es el acceso a la cultura de manera gratuita.
Objetivo de la política cultural
Uno de los principales compromisos de las sociedades avanzadas para seguir profundizando en democracia es favorecer el acceso de todos al libro y a la lectura y, para ello, la creación y mantenimiento de bibliotecas públicas debe ser un objetivo esencial de la política cultural, porque gracias a ellas se asegura la transmisión del saber, se atienden las necesidades de formación, información, ocio y cultura del conjunto de la ciudadanía y se garantiza a todos sin discriminación la igualdad de acceso al conocimiento. De otro modo, lo que tantos años ha costado conseguir se vendría abajo en muy poco tiempo. Las personas de bajo poder adquisitivo -entiéndase principalmente estudiantes- verían cerradas muchas de las puertas por las que se accede a la educación y al conocimiento, pero los más perjudicados, sin duda, serían los propios autores, pues dada la velocidad con que las librerías van sustituyendo novedades, la falta de fondos editoriales y la inmediatez en el consumo, cada vez más arraigada, la mayor parte de los escritores pasarían desapercibidos al retirarse sus libros del mercado y las obras irían a engrosar el 'cementerio de los libros olvidados' al que nadie acude porque nadie sabe dónde se encuentra.
El arma, como un 'boomerang', se volvería contra quienes la defienden, pues las ventas de libros no creo que aumentasen en una cantidad apreciable y el acceso a obras publicadas tiempo atrás quedaría prácticamente circunscrito a las librerías de viejo en el mejor de los casos, porque en el peor, como ya está sucediendo, los libros no vendidos irían a parar a la trituradora para fabricar pasta de papel.
Cito textualmente, abundando en lo ya dicho, un pequeño fragmento perteneciente a la intervención de Ramón Salaberría en la mesa redonda 'La propiedad intelectual y la lectura pública', que tuvo lugar en el XIX Encuentro sobre la Edición, que con el título 'El derecho a la lectura: las bibliotecas', se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo entre el 9 y el 11 de julio de 2003: « Parecería que el derecho de autor se limita a su dimensión pecuniaria. Pero no, el derecho de autor es ante todo el derecho a ser leído, y en ese sentido la biblioteca pública es una herramienta eficaz e indispensable, que complementa a la librería (más aún cuando la librería se convierte en abarrotada mesa de novedades). No creo que sea muy inexacto decir que si los autores tienen pasado (y futuro) es por las bibliotecas, no por la inmensa mayoría de las actuales librerías que sólo ofrecen el presente más inmediato de la edición. Para ello, los ciudadanos financian la construcción de bibliotecas (de 2.500 públicas en 1990 a 4.000 diez años después), las equipan, con dinero público contratan a personal cualificado .».
A la luz de estas palabras y como se dice en un manifiesto al que ya se han adherido numerosos bibliotecarios y autores, establecer un canon sería, más que un disparate, una indecencia propia de quienes entienden la cultura como una mercancía para el enriquecimiento de unos pocos y, cuando la cultura se ponga en el mercado al mismo nivel que los pollos y las lechugas, seguro que inventarán los libros comestibles. Para que sólo puedan leerse una vez y, de esta manera, obligar a comprar ese libro a todo el que sienta la curiosidad de leerlo. Quizás, andando el tiempo y al paso que vamos, la SGAE, Cedro o quien quiera que sea la organización que controla estas cuestiones, ponga por las calles cámaras y vigilantes jurados para detener al amigo que presta un libro a un amigo, al hijo que lee el libro que compró su padre o al pobre ingenuo que recoge un periódico de la basura para leerlo de segunda mano.
Llegados a este punto, como sucede en 'Farenheit 451', lo mejor sería que se prohibiera leer. Ya encontrarían otra manera de esquilmarnos.
JULIÁN ALONSO en NorteCastilla.es
En primer lugar debo decir, para evitar equívocos, que me considero parte interesada y afectada por partida doble: como autor de libros y otras publicaciones y como usuario habitual del servicio de préstamo bibliotecario. Por eso me indigna la medida propuesta.
Ya se produjo, bajo la capa de defender a los autores musicales, el abuso inconcebible desde cualquier lógica de gravar los cedés vírgenes con un canon para la Sociedad General de Autores (SGAE). Una forma interesada de meter en el mismo saco a quienes los utilizan efectivamente para copiar música o programas informáticos y a quienes los usan para almacenar datos propios, porque ¿quién discrimina esto a la hora de gravar el producto? Se podría decir que para castigar a un presunto culpable se instituyó un castigo universal que a los únicos que no beneficia en absoluto es a los músicos y colectivos de creadores.
Pues bien, lo de los libros es peor aún, porque si se llevara a cabo esta medida podría suponer un gravísimo daño para nuestras ya de por sí maltrechas bibliotecas. Si según el indicador de 1996 -último conocido- se compraba con destino a las bibliotecas públicas españolas un libro por cada veinte habitantes -frente a un ejemplar por cada dos habitantes de Dinamarca o cada tres de Finlandia-, con este nuevo canon y dados los presupuestos con los que cuentan estas instituciones, la caída de la adquisición de fondos será sin duda notable.
¿Cómo se puede obligar a la biblioteca de cualquier pequeño pueblo, sin apenas medios para comprar libros, a que emplee una parte sustanciosa de sus recursos económicos para pagar un canon que sólo beneficiaría a editores y organizaciones corporativas y del que los autores seguramente no recibirían ni un euro? Eso abocaría a muchas a sobrevivir con lo puesto, sin apenas incorporar fondos y se negaría lo que es un derecho y una obligación de cada ciudadano, que es el acceso a la cultura de manera gratuita.
Objetivo de la política cultural
Uno de los principales compromisos de las sociedades avanzadas para seguir profundizando en democracia es favorecer el acceso de todos al libro y a la lectura y, para ello, la creación y mantenimiento de bibliotecas públicas debe ser un objetivo esencial de la política cultural, porque gracias a ellas se asegura la transmisión del saber, se atienden las necesidades de formación, información, ocio y cultura del conjunto de la ciudadanía y se garantiza a todos sin discriminación la igualdad de acceso al conocimiento. De otro modo, lo que tantos años ha costado conseguir se vendría abajo en muy poco tiempo. Las personas de bajo poder adquisitivo -entiéndase principalmente estudiantes- verían cerradas muchas de las puertas por las que se accede a la educación y al conocimiento, pero los más perjudicados, sin duda, serían los propios autores, pues dada la velocidad con que las librerías van sustituyendo novedades, la falta de fondos editoriales y la inmediatez en el consumo, cada vez más arraigada, la mayor parte de los escritores pasarían desapercibidos al retirarse sus libros del mercado y las obras irían a engrosar el 'cementerio de los libros olvidados' al que nadie acude porque nadie sabe dónde se encuentra.
El arma, como un 'boomerang', se volvería contra quienes la defienden, pues las ventas de libros no creo que aumentasen en una cantidad apreciable y el acceso a obras publicadas tiempo atrás quedaría prácticamente circunscrito a las librerías de viejo en el mejor de los casos, porque en el peor, como ya está sucediendo, los libros no vendidos irían a parar a la trituradora para fabricar pasta de papel.
Cito textualmente, abundando en lo ya dicho, un pequeño fragmento perteneciente a la intervención de Ramón Salaberría en la mesa redonda 'La propiedad intelectual y la lectura pública', que tuvo lugar en el XIX Encuentro sobre la Edición, que con el título 'El derecho a la lectura: las bibliotecas', se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo entre el 9 y el 11 de julio de 2003: « Parecería que el derecho de autor se limita a su dimensión pecuniaria. Pero no, el derecho de autor es ante todo el derecho a ser leído, y en ese sentido la biblioteca pública es una herramienta eficaz e indispensable, que complementa a la librería (más aún cuando la librería se convierte en abarrotada mesa de novedades). No creo que sea muy inexacto decir que si los autores tienen pasado (y futuro) es por las bibliotecas, no por la inmensa mayoría de las actuales librerías que sólo ofrecen el presente más inmediato de la edición. Para ello, los ciudadanos financian la construcción de bibliotecas (de 2.500 públicas en 1990 a 4.000 diez años después), las equipan, con dinero público contratan a personal cualificado .».
A la luz de estas palabras y como se dice en un manifiesto al que ya se han adherido numerosos bibliotecarios y autores, establecer un canon sería, más que un disparate, una indecencia propia de quienes entienden la cultura como una mercancía para el enriquecimiento de unos pocos y, cuando la cultura se ponga en el mercado al mismo nivel que los pollos y las lechugas, seguro que inventarán los libros comestibles. Para que sólo puedan leerse una vez y, de esta manera, obligar a comprar ese libro a todo el que sienta la curiosidad de leerlo. Quizás, andando el tiempo y al paso que vamos, la SGAE, Cedro o quien quiera que sea la organización que controla estas cuestiones, ponga por las calles cámaras y vigilantes jurados para detener al amigo que presta un libro a un amigo, al hijo que lee el libro que compró su padre o al pobre ingenuo que recoge un periódico de la basura para leerlo de segunda mano.
Llegados a este punto, como sucede en 'Farenheit 451', lo mejor sería que se prohibiera leer. Ya encontrarían otra manera de esquilmarnos.
JULIÁN ALONSO en NorteCastilla.es